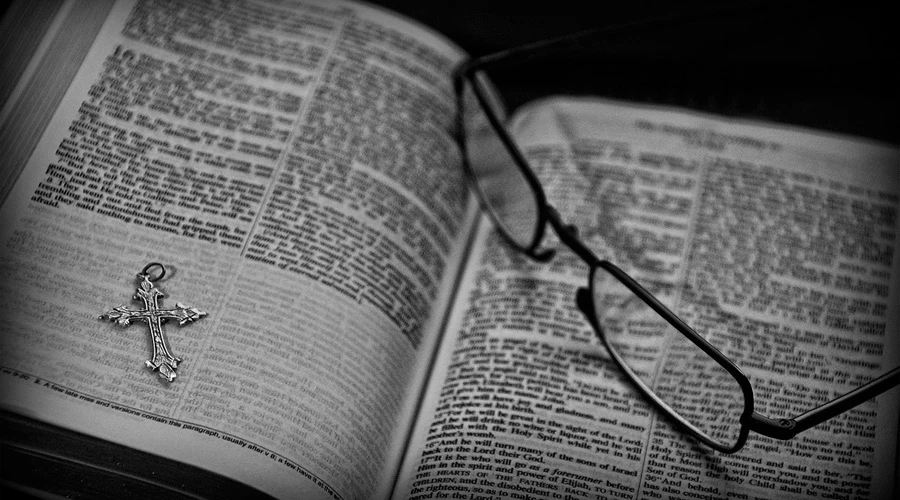
Muchas de las afirmaciones más categóricas de los Evangelios se ven corroboradas si volvemos a repasar el contenido de las fuentes romanas y judías contemporáneas.
Todos los autores mencionados dan por sentada la existencia de Cristo. Ninguno de ellos pone reparos a este respecto, lo cual demuestra que ellos no dudaban de estar refiriéndose a alguien real.
Plinio agrega el tributo que se realizaba a Cristo de parte de sus seguidores, que lo consideraban un Dios. Y esta referencia a su divinidad, que motiva una carta al emperador, presenta una característica singular: Haber sido escrita por alguien ajeno al movimiento cristiano, algo más de una década de la muerte de San Juan, discípulo de Jesús y autor del cuarto Evangelio, testigo presencial de la vida de aquel al que consideran Dios, lo que certifica que, a desmedro de los que sostienen que la divinidad de Cristo fue “fabricada” varios siglos después, esta ya era sostenida y profesada con muchísima fuerza en vida de los apóstoles.
Tanto Tácito como el Talmud judío mencionan la crucifixión de Cristo, y el primero de ellos sitúa la ejecución en un período concreto de la historia romana: Durante el mandato de Tiberio, en tiempos en que Poncio Pilato era procurador.
La existencia real y comprobable de Cristo, y su crucifixión son tan reales que vienen en nuestra ayuda el testimonio de ciudadanos del imperio que persiguió la fe cristiana durante tantos siglos, y de aquellos que no creyeron que Jesús era Dios.
Presentemos ahora un argumento sumamente convincente en la búsqueda de corroborar si los Evangelios dicen la verdad. En palabras de Pascal: «Creo con más facilidad las historias cuyos testigos se dejan martirizar en comprobación de su testimonio»[1].
Los Apóstoles – autores y difusores de los Evangelios, murieron mártires, y esto no ocurrió porque se pusieron a discutir en la calle por un partido de fútbol, lo hicieron defendiendo su fe, la verdad que el propio Jesús les había dicho que hagan llegar a todos los rincones del mundo. ¿Conocemos a menudo a personas dispuestas a dar su vida por proteger algo que saben que es una mentira, una farsa?
Recordemos que ni siquiera los propios herejes cercanos en el tiempo a los Evangelios negaron su valor e intentaron quitarle credibilidad, por el contrario, lejos de combatirlos, los utilizaron como argumentos de sus erróneas doctrinas.
Los Evangelios dicen la verdad si nos remitimos a otro detalle: No hay mayor garantía de veracidad que lo escribe un testigo a otro.
Si un reportero a la salida de un recital le pregunta a algún seguidor de la banda que acaba de finalizar su show qué le pareció la descompensación del vocalista del grupo mientras cantaba, cuando en realidad nada de esto ocurrió, dirá que no hubo ninguna descompensación, por más que el entrevistador insista una y mil veces, por la sencilla razón de que esta persona – y este ejemplo lo podemos trasladar a todos los asistentes al evento – es testigo de lo que acaba de ocurrir, y no se puede engañar a un testigo.
«Los cristianos de aquella generación, cuando leían el Evangelio veían retratado lo que ellos habían visto, lo que ellos habían oído. Si aquellos Evangelios no dijeran la verdad, habrían sido rechazados como una mentira. Nadie habría querido guardar un libro de historia que desfiguraba la verdad. Los habrían rechazado, y no hay ni un solo documento que atestigüe el rechazo. ¿Qué hicieron aquellos testigos que habían conocido a Cristo, que habían visto su vida, que habían oído su predicación? ¿Qué hicieron con los Evangelios? Guardaron los Evangelios como oro en paño. Los copiaron a mano -entonces no había imprenta- y los transmitieron de generación en generación con todo cariño, porque allí estaba retratado lo que ellos habían visto»[2].
Hay que tener en cuenta además que en el año 70 Jerusalén fue destruida y la nación judía desterrada en masa, por lo cual solo un contemporáneo de Jesús o discípulo inmediato suyo pudo escribir estos testimonios. Es muy difícil imaginar que un escritor posterior, con los escasos medios de los que se disponía en aquel momento hubiera podido describir bien los lugares; o simular los hebraísmos que figuran en el griego vulgar en que está redactado casi todo el Nuevo Testamento; o inventarse las descripciones que aparecen, tan ricas en detalles históricos, topográficos y culturales, confirmadas por los sucesivos hallazgos arqueológicos y los estudios sobre otros autores de aquel tiempo[3].
Voy a
poner algunos ejemplos de la exactitud de los autores de los Evangelios.
Mateo
nos comunica que Poncio Pilato, procurador de Judea, tenía consigo a su mujer.
Noticia tenazmente rechazada, hasta que se descubrió la realidad histórica
reflejada por el autor. Poco antes del tiempo de Jesús, Roma había autorizado a
sus representantes a llevar consigo la familia a las provincias, mientras antes
estaba prohibido[4].
“Al oír esto Pilato, hizo comparecer a Jesús
ante el pueblo y lo sentó en el tribunal, en el patio llamado del Empedrado (en
hebreo, Gabbata)”(Jn 19,13).
Durante
siglos los que niegan la historicidad de los Evangelios sostuvieron que este
lugar que se menciona tenía un carácter meramente simbólico. Hasta que en 1927
en Jerusalén el arqueólogo francés descubrió “el patio llamado del Empedrado”,
que formaba parte de la Fortaleza Antonia, que era una guarnición militar
romana. Ese patio empedrado tenía 2.500 metros cuadrados[5].
“Hay en
Jerusalén, cerca de la Puerta de la Oveja, una piscina de cinco corredores
llamada Betesdá en idioma hebreo” (Jn 5,2).
Las interpretaciones
mitológicas de este versículo son casi imposibles de contar, y van desde los
cinco primeros libros de la Escritura (el Pentateuco) hasta las cinco puertas
de la Ciudad Celestial, pasando por los cinco dedos de la mano de Yahvé, entre
tantos supuestos. Grande fue la sorpresa cuando se descubrió, junto a una
antigua puerta de Jerusalén identificada como la puerta “de las Ovejas”, la
piscina de cinco pórticos llamada Betesdá. Se trataba de un rectángulo
irregular de unos 100 metros de largo y de una anchura de 62 a 80 metros, circundado
por arcadas en sus cuatro lados y dividida al medio por una quinta arcada[6].
“Al
decir esto, hizo un poco de lodo con tierra y saliva. Untó con él los ojos del
ciego y le dijo: ‘Anda a lavarte en la piscina de Siloé (que quiere decir: el
Enviado)’” (Juan 9,6-7).
La
piscina, también mencionada en el libro de Isaías, a la que se suponía un
concepto espiritual, filosófico, fue descubierta durante una excavación en la
ciudad vieja de Jerusalén en 2005[7].
Surge
con bastante claridad al repasar su Evangelio que San Juan conoce Palestina
hasta en los más mínimos detalles[8]:
“Después
de esto bajó a Cafarnaúm Él con su madre” (Jn 2,12). Efectivamente Cafarnaúm
está más bajo que Caná.
“Juan
bautizaba también en Ainón, cerca de Salim, donde había mucha agua” (Jn 3,23).
Esta región ha sido localizada al norte de Samaría, al sur de Bethsan por la
arqueología y posee fuentes abundantes.
El pozo
donde Jesús conversa con la Samaritana no solo es históricamente auténtico, sino
que existe actualmente. Tiene una profundidad de 32 metros, y se encuentra
situado al sudeste de la ciudad de Nablus, llamada antiguamente Siquem y Sicar[9].
Acerca
de la exactitud de San Lucas en sus escritos (el Evangelio que lleva su nombre
y los Hechos de los Apóstoles) John McRay, uno de los mayores eruditos en
Arqueología en relación al Nuevo Testamento, señala que estamos ante un autor
muy preciso como historiador: «Es erudito, es elocuente, su griego se aproxima
a la calidad clásica, escribe como un hombre educado, y los descubrimientos
arqueológicos demuestran una y otra vez que Lucas es preciso en lo que tiene
que decir». El experto incluso se explaya con un ejemplo: Lucas 3,1 menciona a
Lisanias como tetrarca de Abilene alrededor del año 27 d.C. Durante muchísimo
tiempo, los eruditos cuestionaron la credibilidad de Lucas, con el argumento de
que Lisanias no había sido tetrarca, sino un gobernador de Calcis medio siglo
después. Alguien que se equivocaba en detalles menores no era digno de
confianza. Hasta que se encontró una inscripción del tiempo de Tiberio (14-37 d.C.)
donde se nombra a Lisanias como tetrarca en Abilá, cerca de Damasco, tal cual
lo escrito por el Evangelista. Evidentemente hubo, en diferentes épocas, dos
autoridades llamadas Lisanias y Lucas estaba totalmente en lo cierto[10].
Hay
otra forma de análisis a favor de los Evangelios que consiste en hallar lo que
se denomina “coincidencias no planeadas”, esto es, cuando entre dos relatos el
primero genera algún interrogante secundario respecto a la temática principal,
y esta incógnita encuentra su respuesta en el segundo, sin que pueda afirmarse
razonablemente que ambas versiones fueron concertadas. Compartiremos a
continuación dos ejemplos, tomados del apologista Karlo Broussard:
El
primero se da en el contexto de la multiplicación de los panes: San Juan cuenta
que Jesús le pregunta a Felipe: “¿De dónde vamos a comprar panes para que coman
éstos?” (Jn 6, 5-7). Ahora bien, ¿Por qué Jesús se dirige a Felipe, que siempre
que es mencionado entre los apóstoles no aparece entre los más destacados? ¿Por
qué no a Pedro, a Santiago, a Juan?
«Vamos
entonces al relato del mismo hecho por San Lucas (Lc 9, 10- 17). En su
principio se nos dice que, “habiendo vuelto los apóstoles… tomándolos consigo,
[Jesús] se retiró a solas con ellos hacia una ciudad llamada Betsaida”. Y “esto
es importante porque, según Juan 1, 43, “era Felipe de Betsaida, la ciudad de
Andrés y de Pedro”. Por tanto, estando en Betsaida, y aunque “bien sabía Él lo
que iba a hacer” (Jn 6, 6), esto es, el milagro que iba a realizar, Jesús pregunta
dónde podría comprarse pan al que puede saberlo porque es de allí: Felipe. Es
cierto que también Andrés y Pedro eran de Betsaida, pero en el momento del
milagro no viven allí. En el primer capítulo del Evangelio de San Marcos leemos
sobre el inicio de la predicación de Jesucristo en Cafarnaúm (Mc 1, 21-34). Es
donde obra el milagro de la curación de la suegra de Pedro, después de predicar
en la sinagoga: “Y luego, saliendo de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón
y de Andrés”. Es decir, Pedro y Andrés, aunque naturales de Betaida, vivían en
Cafarnaúm durante la vida pública de Jesús».
«Siendo de Betsaida y viviendo en aquel momento
allí, Felipe podía tener un conocimiento actualizado sobre dónde comprar pan.
He ahí una explicación aceptable de por qué Jesús le pregunta a Felipe. Lucas aporta una
información que no encontramos en Juan, pero en una forma indirecta que no
parece planeada. Se
trata de una coincidencia no planeada».
El otro caso tiene que ver con la suegra de Pedro:
“Habiendo ido Jesús a la casa de Pedro, encontró
a la suegra de éste en cama, con fiebre. Jesús la tomó de la mano y le pasó la
fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle. Al atardecer le trajeron muchos
endemoniados. El echó a los demonios con una sola palabra y sanó a todos los
enfermos” (Mt 8,14-16).
Y acá
hay una cuestión que pasa totalmente inadvertida: « ¿Por qué la gente espera
hasta el atardecer para llevar a Jesús a los poseídos y a los enfermos? Lo
lógico sería que quisieran que Jesús empezase a curar a los enfermos y
dolientes de forma inmediata. La respuesta se encuentra un poco antes del
relato de San Marcos de ese mismo hecho (Mc 1, 29-34). En el versículo 21,
cuando va a empezar a contar el episodio del endemoniado de Cafarnaúm, que
sucede mientras Jesús predica en la sinagoga antes de curar a la suegra de
Pedro, dice el evangelista: “Y entran en Cafarnaúm; y luego que fue sábado
enseñaba en la sinagoga”. Es decir, el día que Jesús curó a la suegra de Pedro
era sábado». He aquí la razón por la cual la gente espera hasta el atardecer
para llevar a sus enfermos. «El final del Sabbath (durante el cual estaba
prohibido trabajar), para llevar donde estaba Jesús a sus seres queridos
enfermos y poseídos. En efecto, en otros pasajes (Mc 3, 1-6; Jn 5, 16)
posteriores leemos cómo los fariseos consideraban una violación del descanso
preceptivo del Sabbath el hecho de que Jesús curase en sábado. Las gentes de
Cafarnaúm, conocedoras de esa prescripción, esperaron a la finalización del día
para aquellas primeras curaciones»[11].
Pasemos
ahora al que ha sido históricamente el mayor cuestionamiento sobre la precisión
histórica de los Evangelios impulsado por gran parte de la crítica durante
décadas: La existencia ni más ni menos que del lugar en Galilea llamado
Nazaret. Automáticamente, cuando hablamos de Jesús decimos “Jesús de Nazaret”.
¿Qué mejor golpe en el rostro mismo de la credibilidad de los Evangelios que desmentir la existencia
del lugar históricamente asociado al Mesías? ¿Cómo, diría cualquier persona
consultada sobre esta crucial cuestión, podemos creer en que alguien resucitó
de entre los muertos, en sus prodigios, en fin, en todo lo que se conoce de su
vida terrena, si la ciudad a la cual se lo asocia no existe?
Como
base de los “negacionistas” sobre la existencia de Nazaret, nos encontramos con
una realidad insoslayable: De este poblado no aparece mención alguna en el
Antiguo Testamento, al punto que el libro de Josué, en el capítulo 19, enumera
doce poblaciones y seis aldeas, pero omite cualquier mención a Nazaret. El
Talmud enumera 63 poblaciones Galileas, pero nada dice de Nazaret, como así
tampoco la literatura rabínica judía. Y la lista de los que callan acerca de
este lugar es amplia[12].
Los
apologistas cristianos desde el inicio intentaron salvar esta dificultad explicándola
a partir de la pequeñez del poblado, alegando que en el siglo I era una
minúscula aldea desconocida, no mencionada en ningún escrito histórico, salvo
los originados en el cristianismo, y tal vez en un párrafo del denominado Testimonio Flaviano, escrito por Flavio
Josefo, cuya autenticidad está plagada de dudas. Estas son, en resumidas
cuentas, las bases históricas para la negación de la existencia de Nazaret.
Hasta
que en Agosto de 1962 se produce, en la sinagoga de Cesarea Marítima, el
hallazgo de un trozo de mármol gris oscuro, donde se encuentra la primera
mención de Nazaret en un texto no cristiano. Este mármol, datado entre los
siglos III y IV, nombra a Nazaret como uno de los lugares de Galilea a donde
migraron las familias sacerdotales luego de la desastrosa guerra de Adriano en
el año 135. Tales grupos solo se trasladaban a sitios sin población de
gentiles.
Gracias
a los descubrimientos arqueológicos más recientes, hoy sabemos que Nazaret fue
fundada alrededor del s. II a.C. La aldea estaba situada a una altura de unos
300 metros y no disponía de más que de una sola fuente de agua. Se vivía
básicamente de la agricultura, aunque, al hallarse a cinco kilómetros de una
ciudad importante como Séforis, muchos jóvenes de Nazaret encontraban allí
trabajo en la construcción[13]. En
palabras del Dr. Stephen Pfann, del Centro para el estudio de la Antigüedad
Cristiana «Nazaret era diminuta, con dos o tres clanes viviendo en 35 casas
sobre un área de 2.5 hectáreas»[14].
Esta
precisión en la datación de regiones, ciudades y de cuestiones que durante años
permanecieron ignoradas, difiere
totalmente si se compara con los evangelios apócrifos, los cuales carecen de
rigor histórico y contienen errores en la geografía de Palestina[15].
Pero
más allá de estos datos, no existe para mí mayor prueba de que los evangelios
dicen la verdad que lo mal que quedan sus primeros difusores en muchos casos:
No
dudan en recordar que no han podido velar ni siquiera una hora con su maestro;
huyen cuando Él se encuentra en peligro; lo dejan morir en el abandono total y
en la más completa de las soledades. Muchas veces reciben reproches por parte
de Cristo por no entender el significado de su enseñanza. El propio Pedro,
sobre quien tiende a centrarse la Iglesia naciente, es presentado como falto de
fe y no merecedor de confianza, llegando incluso a negar tres veces a su
maestro. Muchos han querido ver en la triple negación de Pedro una invención
para subrayar la misericordia del Señor con los pecadores, pero esta hipótesis
pasa por alto que los tres primeros evangelios no presentan el relato de ningún
perdón para la traición de Pedro. Apenas el Evangelio de Juan incorpora las
tres preguntas junto al lago de Tiberíades (“Simón, ¿Me amas más que éstos?),
que pueden hacer pensar en una rehabilitación del apóstol[16].
Estos y
otros ejemplos (como el llanto de Cristo) corresponden a lo que se conoce como
“criterio del embarazo”: Los evangelistas incluyen en sus relatos hechos
embarazosos que tranquilamente podrían callar. Se trasluce que los evangelistas
no pretendían adaptar la narración, sino contar los hechos tal como ocurrieron,
aunque les costara burlas y persecuciones. Hay autores que consideran que este
es el primer criterio de fiabilidad histórica[17].
Si los
evangelistas no hubieran pretendido referir la verdad y nada más que la verdad,
además de lo anteriormente mencionado, jamás permitirían, orgullo mediante, un
relato donde los hombres abandonan a Jesús y las mujeres permanecen al pie de
la Cruz, pues ellos muestran una actitud de cobardía y ellas de valentía.
[1] Alfonso Aguiló: ¿Es razonable ser creyente?: 50 cuestiones actuales en torno a la fe (5ta. Ed.) Ed. Palabra.
[2] Jorge Loring S.J.: Motivos para creer, IV. Ed. Planeta. Barcelona. 1997.
[3] ¿Son auténticos los Evangelios que conocemos? En internet: https://www.aciprensa.com/controversias/evangelios.htm
[4] Vittorio Messori: Hipótesis sobre Jesús. Ed. Don Bosco Argentina. Buenos Aires. 1979.
[5] Daniel Iglesias: Descubrimientos arqueológicos relacionados con el Nuevo Testamento. En internet: http://www.infocatolica.com/blog/razones.php/1211121016-descubrimientos-arqueologicos
[6] Vittorio Messori: Hipótesis sobre Jesús. Ed. Don Bosco Argentina. Buenos Aires. 1979.
[7] Pedro Fernández Barbadillo: Pruebas de los Evangelios. En internet: http://sotodelamarina.info/2015/01/Q2/20150115Barbadillo.htm
[8] Las explicaciones de estos pasajes tomados de los capítulos 2 y 3 de San Juan pertenecen a la obra de José Luis Espinel Marcos: Evangelio Según San Juan. Introducción, traducción y comentario. Ed. San Esteban. Madrid. 1998.
[9] Evangelio del día. En internet: https://www.aciprensa.com/evangelio/lectura.php?id=1942
[10] Lee Strobel: El caso de Cristo. Ed. Vida. Miami. 2000.
[11] Lo detallado acerca de las coincidencias no planeadas ha sido extraído del excelente artículo de Carmelo López-Arias: Dos casos, entre muchos, de «coincidencias no planeadas»: una prueba de la veracidad de la Biblia. En internet: https://www.religionenlibertad.com/cultura/885823476/Dos-casos-entre-muchos-de-Acoincidencias-no-planeadasA-fuerte-argumento-por-la-veracidad-de-la-Bi.html
[12] Las referencias utilizadas en este párrafo y los dos siguientes corresponden a: Francisco Hediger: La carta encriptada. Windmills Edition. 2010.
[13] Juan Arias: El gran secreto de Jesús. Ed. Aguilar. 2010.
[14] José Manuel Barreda Arias: Apuntes sobre Jesús y el Cristianismo. Ed. Palibrio. 2012.
[15] Antonio Rivero: Jesucristo.
[16] Vittorio Messori: Hipótesis sobre Jesús. Ed. Don Bosco Argentina. Buenos Aires. 1979.
[17] Emanuela Marinelli, Marco Fasol: Luz del sepulcro. Investigación sobre la autoridad de la Síndone y los Evangelios. 2015.
No hay comentarios :
Publicar un comentario